- Arte
- Arquitectura
- Diseño
- Cine
Avance de El arte de mostrar el arte mexicano
 Francis Alÿs, Cuentos patrioticos, 1997, «Axis Mexico», San Diego Museum of Art, septiembre 2002. Fotografía de Olivier Debroise.
Francis Alÿs, Cuentos patrioticos, 1997, «Axis Mexico», San Diego Museum of Art, septiembre 2002. Fotografía de Olivier Debroise.
Avance de El arte de mostrar el arte mexicano
Destacado 08.08.2018
Revista Código presenta un capítulo del libro El arte de mostrar el arte mexicano, de Olivier Debroise, cortesía de la Promotora Cultural Cubo Blanco.

Editado por Promotora Cultural Cubo Blanco —iniciativa de Edgar Hernández— y con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, El arte de mostrar el arte mexicano reúne escritos del reconocido crítico de arte y curador Olivier Debroise, quien falleció en 2008 a causa de una complicación cardiaca.
Sobre los motivos que llevaron a la publicación de este libro, el crítico y curador Cuauhtémoc Medina —prologuista del libro— comentó que, «un año y fracción antes de fallecer, Olivier buscaba un editor para este libro. Había un acercamiento para imprimirlo. De modo que su muerte, y la dificultad que México ha tenido para publicar libros de crítica de arte como tales, fue el motivo por el cual esto no salió en su momento».
Caracterizadas por una polifacética y minuciosa recopilación de datos, las investigaciones de Debroise contenidas en este libro revisan poco más de un siglo de arte en México, en el que son esclarecidas las vicisitudes de un proceso político-cultural marcado por la emergencia de la globalización y una perspectiva cosmopolita de los motivos representados en la producción artística de cada época, cuyo legado es crucial para comprender nuestro presente cultural. Por esto, Debroise retoma como tema de estudio no solo al arte en tanto fenómeno y objeto, sino a toda la estructura de promoción que opera en los espacios —museos y galerías—, la cual permite la exhibición de ciertas prácticas artísticas, así como discursos curatoriales.
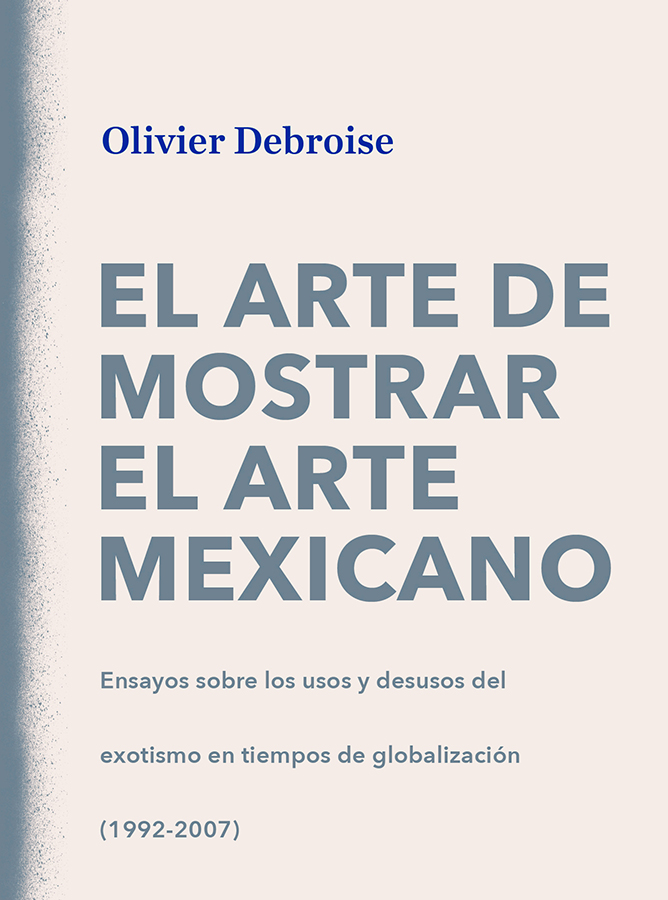
Para introducir al público lector en el contenido del libro, Promotora Cultural Cubo Blanco comparte con Revista Código el capítulo «Perfil del curador independiente de arte contemporáneo en un país del sur que se encuentra al norte (y viceversa)», un ensayo de Debroise imprescindible para comprender el desarrollo de la curaduría en México desde 1990 hasta la actualidad.
Perfil del curador independiente de arte contemporáneo
en un país del sur que se encuentra al norte (y viceversa)
Para María Guerra, in memoriam
Carrera «joven», apenas en formación, mal definida y mal aceptada aún —porque se sobrepone en el campo museológico a actividades ya existentes—, la profesión de curador, y en particular la de curador independiente, confrontada a instituciones culturales centralizadas que por tradición dependían de (y se sometían a) los lineamientos del Estado, se desarrolló de manera sorprendentemente rápida. A finales de los años ochenta, la palabra causaba urticaria a los académicos y a los críticos de arte (y esto, a pesar de ser una antigua voz castellana).1
En su nueva acepción, derivada de las prácticas anglosajonas, ya no molesta a nadie. Aun cuando se le puede encontrar antecedentes, la profesión apareció en México de manera casi espontánea en un sector de la comunidad artística, y reproduce en nuestro contexto prácticas ya comunes en otros países, aunque tampoco totalmente definidas. En un tiempo relativamente corto, emergió en México un puñado de curadores autodenominados independientes.
En México, la primera que asumió el carácter independiente de la profesión fue quizá la desaparecida María Guerra. Formada como historiadora del arte en Francia, España y Suiza, después de la disolución de «los grupos» politizados heredados del movimiento contracultural, María encabezó a mediados de los años ochenta Atentamente, La Dirección, un grupo de artistas performanceros (Mario Rangel Faz, Vicente Rojo Cama, Carlos Somonte y Eloy Tarcisio) con el que organizó una serie de eventos que buscaban violentar las estructuras y las formas en vigor.2 Refugiada a principios de los años noventa en Nueva York, donde trabajó como curadora en la Galería Cavin-Morris, regresó a México con propuestas precisas, aunque anárquicas y difícilmente realizables en su momento. Más que por su labor real, la presencia de María Guerra, su determinación para crear en torno suyo un «movimiento», y la rabia derivada de su frustración al no lograr que éste «despegara», estimuló durante una década a artistas, posibles curadores, directores de galerías y críticos.
Atenta a todos los cambios, las rupturas y las inconformidades, María presidió, en filigrana, tal vez, y sin tener un papel activo, casi todas las actividades culturales extraoficiales, sobre todo en los albores de la década, cuando una nueva generación de artistas regresó al país (Silvia Gruner, Yishai Jusidman) y se mezcló con contingentes de «refugiados culturales»: la primera ola de artistas cubanos (que llegaron al país en 1986, a iniciativa de Adolfo Patiño, y se afianzaron aquí entre 1989 y 1994, cuando fueron obligados a dejar México: Juan Francisco Elso, José Bedia, Ricardo Rodríguez Brey y Rubén Torres Llorca; luego, Arturo Cuenca y Quisqueya Henríquez, entre otros); «los ingleses» (Phil Kelly, Melanie Smith, incluyendo al belga Francis Alÿs), y un pequeño conjunto de artistas de Texas, atraídos por su mentor, Michael Tracy: Alejandro Díaz, Ethel Shipton y Thomas Glassford.
Sin entrar en los detalles del significado intrínseco de las aportaciones estéticas y conceptuales de estos «emigrados», y de las reacciones que suscitó su presencia en México, cabe destacar aquí que, precisamente porque no tenían cabida en el discurso cultural de la época, ni lazos con las instituciones locales, se vieron forzados a crear sus propias estructuras en los departamentos que ocupaban en dos grandes y vetustos edificios del centro de la Ciudad de México. Ahí, curaron sus propias exposiciones, a veces colectivas. Acostumbraban reunirse en el Mel’s Café (el departamento de Melanie Smith y Francis Alÿs, donde se servían brunches los domingos), y poco a poco empezaron a juntarse con artistas mexicanos veinteañeros, y con algunos un poco mayores, todos disidentes de las estructuras formales. En el otro extremo de la ciudad, en La Agencia, una galería de perfil aparentemente comercial pero asimismo irregular, en un luminoso departamento de Polanco, Adolfo Patiño y Rina Epelstein organizaban semana a semana exposiciones temáticas, «curadas» al vapor, descubriendo nuevos talentos, promoviendo en particular a los artistas cubanos. Algo parecido intentaba Aldo Flores, en su Salón des Aztecas, aunque su propuesta tuvo sus mejores logros en eventos públicos como La toma del Balmori (1994) —la decoración de un edificio del siglo XIX en ruinas, que algunos artistas y curadores improvisados invadieron como «paracaidistas»—, que marcaron el desarrollo generacional y pueden considerarse retrospectivamente como actos fundacionales.
Artista, dibujante, compositor y director de un grupo roquero «punk infantil», Los Pijamas a Go-Go, Guillermo Santamarina se inmiscuía entre los más jóvenes estudiantes de las escuelas de pintura, y descubrió una pasión por la organización de exposiciones; probablemente, al calor de las intensas discusiones con su amigo de la infancia Gabriel Orozco, y los integrantes del Taller de los Viernes de Tlalpan: Damián Ortega, Abraham Cruzvillegas y José Kuri.3
Sin embargo, hubo que esperar la aparición de una nueva generación de artistas, cuyas obras se nutrían de los discursos teóricos del posmodernismo, como Guillermo Santamarina y Rubén Bautista,4 más recientemente Rubén Gallo, y en menor medida —porque su «independencia» se encuentra a mi modo de ver supeditada y limitada por sus intereses como coleccionistas, vendedores de obras o artistas ellos mismos— Adolfo Patiño, Eloy Tarcisio, Mónica Mayer, Gabriel Orozco, el desaparecido Ricardo Ovalle, los integrantes del colectivo de artistas Temístocles 44 (1994-1997), autoerigidos —por lo menos, hasta la salida rotunda de Cruzvillegas del grupo— en sus propios «curadores», denunciando así la inexistencia de la profesión; La Panadería y Art&Idea (en este último caso, con el apoyo de una promotora profesional, Haydeé Rovirosa); así como en Guadalajara, Carlos Ashida y Patrick Charpenel.5 Habría que agregar a este nutrido contingente de «independientes» varios agentes ligados a corporaciones (Claudia Madrazo y su organización de fomento a las artes y la educación artística, La Vaca Independiente) o a ciertas instituciones (Paloma Fraser y Carlos Aranda en el Museo Universitario del Chopo o Sylvia Pandolfi, directora del Museo Carrillo Gil durante más de una década), pero que trataron de operar, en la medida de lo posible, fuera del perímetro estrictamente oficial, y con cierta libertad. Este conjunto, de ninguna manera homogéneo, empezó a monopolizar las prácticas curatoriales y ofreció un nuevo marco referencial a las producciones visuales, determinando «nuevos rumbos» de la plástica y las artes visuales en México.
Un breve análisis histórico del aparato cultural mexicano probablemente nos ayude a comprender qué papel desempeña, en la configuración actual, este curador «independiente», la manera en que se vincula, desde posturas autónomas, con las instancias existentes y el modo en que influye en ellas. También quizá permita comprobar que la «profesión» no es tan nueva como a veces lo creemos, y que su crecimiento y su visibilidad actual señalan, más bien, un proceso de institucionalización.
***
No obstante algunos signos de aflojamiento, las instituciones culturales de México han sido, y siguen siendo, en extremo dependientes del Estado. Desde mediados del siglo XIX, el país adoptó un sistema museográfico copiado de Francia, marcado por la omnipotencia de la academia, la costumbre de los salones oficiales, un apoyo casi irrestricto a artistas al servicio del poder, etcétera. Estas estructuras se reforzaron, después de la Revolución, con la adopción de modalidades calcadas del sistema supuestamente libertario de la joven Unión Soviética, que, a sesenta años de distancia, imperan todavía a pesar de evidentes signos de desgaste y de varios intentos por actualizar y volver más transparentes las prácticas oficiales (el caso más relevante es el del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), que instauró sistemas de apoyos a artistas y literatos, aboliendo la práctica de «becas no oficiales» —las llamadas «aviadurías»— determinadas por alianzas personales y clientelistas, común en las secretarías de Estado hasta la década de 1980).
La intensa reestructuración de la administración pública de México, y, en particular, la privatización acelerada de algunos sectores clave, enfocada a descargar al Estado de ciertas responsabilidades y a dinamizar su funcionamiento en el marco de la inserción del país en una economía global, aún no toca de lleno —hasta donde se puede observar— a las instituciones culturales. El Estado mexicano pretende conservar el control de la producción y de la difusión cultural, mediante una centralización aún más rígida de algunos organismos rectores, aun cuando, en virtud del clima político presente, reviste sus acciones con los colores de la «democracia» y de una incipiente descentralización.
En efecto, las instituciones culturales mexicanas siempre han sido en extremo jerarquizadas y verticales. Una reducida burocracia cercana a las más altas esferas del poder se encarga de la toma de decisiones. No obstante, y tal vez de manera comprensible dado el carácter particular que ha tenido la producción cultural (y, en específico, las artes visuales) en el siglo XX mexicano, la relación entre esa burocracia cultural y las «bases» —es decir: los productores, artistas plásticos, escritores, poetas, músicos y filósofos— siempre fue flexible, al grado de confundirse totalmente en la primera mitad del siglo. El llamado movimiento muralista, a la vez «oficial» en su práctica e «independiente» en su discurso, señala claramente esta flexibilidad.
Esta entrega del control a los mismos artistas e intelectuales, consecuencia de un «pacto social», tácito pero real, se inicia con la administración de José Vasconcelos y se prolonga a lo largo de la primera mitad del siglo, con la participación de intelectuales de diversos orígenes culturales e ideológicos en la conformación y la dirección de las más importantes instituciones culturales. Educados a la europea, se convirtieron en directores de galerías oficiales y, más tarde, de los primeros museos, de los teatros y de las sinfónicas; editaron las revistas culturales financiadas por diversas dependencias estatales. Fueron los «curadores» de la épica cultural de la Revolución Mexicana y del nacionalismo. Algunos tomaron muy en serio este aspecto decisivo, que marca los modos en que ciertas figuras del arte mexicano del siglo XX han sido seleccionadas, difundidas, promovidas y aceptadas como modelos. En este sentido cabe destacar, a manera de ejemplo, la labor del pintor guatemalteco ligado a las vanguardias europeas y al muralismo mexicano Carlos Mérida, quien desde 1920, con una serie de importantes artículos en diversas publicaciones (los boletines de la cervecería Carta Blanca, editados anónimamente por el poeta y ensayista Salvador Novo, y las publicaciones de Frances Toor Studios, propiedad de la editora de la célebre revista de etnología y arte Mexican Folkways), y luego con una labor de selección que sí podemos llamar curatorial, así como con su intervención en la realización de algunas exposiciones y en la organización de la primera sala de exposiciones del Palacio de Bellas Artes, incidió de manera determinante en la percepción de un arte mexicano ligado a la vez a las teorías de vanguardia y a las raíces regionales y nacionales. El caso de Mérida, al mismo tiempo artista y «curador independiente», es acaso el más evidente, pero no fue, ni por mucho, el único. Gabriel Fernández Ledesma, Roberto Montenegro, Adolfo Best Maugard, Jean Charlot, entre los artistas plásticos, Salvador Novo, Xavier Villaurrutia y Anita Brenner, desde el periodismo cultural, Inés Amor y María Asúnsolo, desde sus respectivas galerías de arte, dejaron asimismo su huella en la definición de los códigos de recepción del arte mexicano. Aunque el ejercicio de una actividad doble, a la vez de productores y «curadores», pueda parecer a priori contradictoria y hasta paradójica, hay que comprender que la libertad, la independencia y la profesionalidad de una misión curatorial que se ejercía desde las mismas estructuras oficiales estaban entonces supeditadas a su prestigio personal como artistas y/o intelectuales. El caso más revelador es el del muralista Fernando Leal, quien intentó escribir, en 1927, su historia del muralismo mexicano, a partir de una postura de oposición concretada en la formación del grupo ¡30-30! con elementos de las Escuelas al Aire Libre y en franca oposición al nombramiento de un académico tradicional, Manuel Toussaint, a la cabeza de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.6
Esta relación estrecha, aunque blanda y flexible, de la intelligentsia con las esferas del poder no fue siempre sencilla ni armónica. En 1927, por ejemplo, se desató una violenta polémica cuando la derecha acusó a los intelectuales que ocupaban posiciones en la administración de ser parásitos del sistema, «aviadores» que devoraban los impuestos del pueblo. Esta célebre polémica se centró en una querella acerca de la homosexualidad de varios de estos intelectuales, a la que respondieron —encabezados por Salvador Novo— en términos por primera vez freudianos a una derecha que proponía una literatura y una cultura «viril» como «la única ruta» nacional.7 No obstante, estos poetas-burócratas en ningún momento perdieron sus cargos oficiales, lo que revela, por si fuera necesario, la notable diversidad del aparato del Estado mexicano, e invalida las lecturas simplistas que lo muestran como «populista» y de plano monolítico.
Sin embargo, esta flexibilidad ideológica no implicaba a priori una crítica de las instituciones, aun cuando productores culturales e intelectuales funcionaban —o se definían— como historiadores, calificadores de su propio quehacer. La Revolución Mexicana permitió cierta movilidad social, pero no modificó de manera sustancial a los intelectuales. Sólo les dio nuevas oportunidades en la medida en que eligieron «reconvertirse» y adaptar sus producciones a las nuevas condiciones políticas. La promoción incluso de artistas de origen rural u obrero (como Abraham Ángel, María Izquierdo o Máximo Pacheco, y los innumerables alumnos de las Escuelas al Aire Libre y de los Centros de Producción Urbanos, calcados de la estructura soviética de producción artística de los años veinte) revela esta sofisticación básica, la adopción de nuevos criterios estéticos, que no sólo afecta a la cultura en México, sino que hay que comprender como un fenómeno más general de la cultura occidental de la era de las vanguardias, y en particular del descubrimiento de los «primitivismos». El acento en las cualidades «primitivas» de los artistas elegidos para «representar» a México expresa el deseo que compartían individuos de diversos orígenes de construir una «tercera opción» que no fuera ni completamente «moderna» ni totalmente «popular», sino que se enraizara en ambos conceptos.
Un análisis más profundo de la retórica de las diversas administraciones, y sus manipulaciones de los conceptos de «indio» y de cultura «indígena», revelaría una serie de matices e, incluso, de divergencias notables, que no cabe explorar aquí. Quisiera simplemente apuntar que este énfasis en las tradiciones rurales, la intensa interacción entre etnología y producción cultural, permitió despolitizar a la Revolución Mexicana, vaciándola de sus elementos más subversivos y transformándola en un objeto de contemplación estética. La trayectoria entera de Diego Rivera, por lo menos en sus obras murales mexicanas, contiene y revela esta operación.
La extrema sofisticación y la complejidad de estas construcciones impidieron una crítica más profunda; de hecho, la confusión entre Estado y Nación, entre partido político y nacionalidad, tal y como se vivió durante los primeros años de la consolidación nacional, dejó poco espacio a posibles alternativas. Una derecha débil, atrincherada en la prensa cada vez más amarillista, intentó en varias ocasiones retar a la «cultura dominante», enarbolando una y otra vez los mismos anatemas: «comunistas», «maricones», «libertinos», «inmorales», etcétera. Todo lo demás sucedía en y dentro de las estructuras del Estado. Con algunas notables excepciones —cuya historia, por lo demás, queda aún por hacerse—, el resto del país era poco menos que un desierto cultural, que recibía en el mejor de los casos algunas migajas de las producciones del centro.
A partir de la década de 1950, paulatinamente, los cargos directivos de las instancias culturales fueron entregados a funcionarios de la administración pública, con carreras de leyes, economía o ciencias políticas, y un barniz cultural muchas veces heredado, más que adquirido, y nunca más a artistas de prestigio, quedando sólo Fernando Gamboa como ejemplo tardío, aunque ejemplar por su misma ambigüedad, de una práctica.
Los creadores culturales empezaron a liberarse, gradualmente, de la tiranía perturbadora de la capital en los años setenta. Después del trauma del movimiento estudiantil del 68 y de su represión, las instituciones culturales intentaron recuperar a su público natural —los estudiantes universitarios, en primer lugar. El Instituto Nacional de Bellas Artes desarrolló un primer programa de descentralización para responder al crecimiento de ciertas zonas, y, en particular, de la frontera norte invadida de maquiladoras extranjeras, no sólo toleradas sino adoptadas con entusiasmo, aunque consideradas en el plano cultural como especialmente inestables y desequilibrantes para la homogeneidad del proyecto nacional.8 No obstante, a los pocos años, este programa de casas de cultura e institutos descentralizados comprobó su ineficacia y una recepción muy limitada en algunas comunidades, en particular porque estaba totalmente dirigido por la burocracia de la Ciudad de México, que desafiaba y cuestionaba los intereses de grupos culturales locales.
Como suele suceder en momentos críticos, las instituciones culturales son las primeras que se sacrifican en tiempos de crisis económica. Desde 1982, la red de museos de arte, pacientemente organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, estuvo, más de una vez, a punto de desmantelarse.
La creación, en 1988, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA o Conaculta), una especie de ministerio de cultura «sin cartera», organizado al vapor por decreto del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, valiéndose tanto del personal como de las estructuras existentes, y que agrupaba la red de museos y otras instituciones culturales bajo un solo mando, supuestamente menos burocrático y más dinámico, no modificó esta situación; simplemente ayudó a ajustar los presupuestos culturales y concentró la toma de decisiones en el más alto nivel, es decir, prácticamente en manos de la presidencia de la república, con un énfasis en operaciones diplomáticas.
Paradójicamente, los directores de museos fueron los primeros que reaccionaron ante esas nuevas realidades. A finales de los años ochenta, a pesar de fuertes reticencias de la burocracia cultural que parecía considerar la creación artística como su privilegio, los museos empezaron a buscar patrocinios privados para paliar los efectos de la crisis económica y estructural del Estado. Uno tras otro, los principales museos crearon sus círculos de patrocinadores, elegidos entre algunos importantes coleccionistas, industriales y políticos, muchos de los cuales eran cercanos a la administración Salinas. Estos nuevos patronos, de hecho, pueden relacionarse claramente con los sectores que promovieron, en busca de una mayor competitividad, la firma del Tratado de Libre Comercio Norteamericano, e imponen ahora a las instancias culturales que patrocinan las normas de calidad que imperan en sus empresas. El caso más pertinente, y visible, de esta paulatina pero definitiva transición del sistema estatal copiado de los Musées Nationaux franceses, es el Museo Nacional de Arte (MUNAL), que en su reorganización fue financiado por un fideicomiso privado encabezado por uno de los más importantes bancos del país y es administrado por un board of trustees al estilo norteamericano.9
La red de museos nacionales transita hacia una estructura horizontal, con un mayor grado de autonomía de las instituciones respecto a las directivas oficiales, que se debe en gran parte a nuevos mecanismos, privados y corporativos, de financiamiento. No obstante, ha sido muy elevado el costo de esta contribución de los patrocinadores, no sólo en el financiamiento, sino en las decisiones, en los programas e, incluso, en asuntos directamente curatoriales. De hecho, las decisiones curatoriales están, cada vez con mayor frecuencia, en manos de los encargados de relaciones públicas de estos hombres de negocios, que funcionan como sus agentes amparados en una credencial de «curador» más simbólica que real. Han organizado y promovido exposiciones en extremo espectaculares, valiéndose de estudios académicos que rara vez acreditan para no desautorizar su credibilidad.10
Los museos que definen esta tendencia, y que fueron precursores en esta relativamente nueva formulación del «arte como espectáculo», son, precisamente, los museos privados de Monterrey, el (ahora desaparecido) Museo de Monterrey y el MARCO, a los que hay que agregar el (también desaparecido) Centro Cultural Arte Contemporáneo financiado por el consorcio Televisa en la Ciudad de México.11 Hoy es claro que estas dos últimas instituciones han marcado profundamente la manera de operar de los museos estatales, con los que establecieron, en numerosas ocasiones, acuerdos de colaboración. En particular, han afectado de manera radical —para bien, hay que reconocerlo— las expectativas, costumbres y exigencias del público de los museos.12 La doble presión de un público más maduro y de patrocinadores interesados en elevar los niveles de asistencia, así como la competencia, permitió a algunos museos ganarse cierta libertad, desburocratizando en gran medida sus prácticas e insistiendo en la necesidad de una creciente profesionalización, tanto en la aceptación de normas internacionales de conservación de obras de arte, como en la atención a nuevas propuestas académicas y a los aspectos curatoriales en general, así como a las necesidades de mercadotecnia, mecanismos de financiamiento y publicidad. Estas estrategias, curiosamente, han permitido a algunos museos convertirse en espacios de negociación entre los patrocinadores privados y las obsoletas estructuras estatales.
Éste es el contexto en el que hay que situar la aparición del curador independiente, que, desde una posición crítica al marasmo institucional y a la inestabilidad económica, no intenta tanto, como podría creerse, abrir nuevos caminos, sino asegurar la supervivencia de principios éticos y estéticos que el Estado ya no es capaz de ejercer, así como restituir a los propios creadores y a los intelectuales el privilegio perdido de controlar y definir el marco de la difusión de sus propias obras, en una atmósfera de autonomía y libertad prácticamente utópica —en el sentido más fuerte de la palabra, puesto que, de hecho, éstos son «curadores sin curadurías», idealistas que se han abierto camino con proyectos sin realizar o realizados a medias y, en el mejor de los casos, en condiciones precarias.
Quizá quepa hacer aquí un breve perfil de este personaje, marcado por supuesto de subjetividad.
Premisa: su carrera accidentada lo sitúa en el limbo, al filo de posibles definiciones. Su voluntad creativa lo puso en contacto, desde temprano, con los artistas más jóvenes y sus exigencias. Participó, algunas veces, hace muchos años ya, en algunos actos espontáneos, performances, y exposiciones salvajes montadas al vapor en un garaje, un baldío o en los patios de un convento abandonado. Tal vez porque era más hábil en cuestiones de organización, tomó desde entonces el liderazgo que, con el paso de los años y diversos cambios en las estructuras de difusión del arte, se fue atenuando un poco. Sin embargo, conservó de esta experiencia cierto ascendente sobre sus compañeros de generación, que se fue transformando en prestigio intelectual, sobre todo porque, aspirado por la espiral cada vez más amplia de las producciones culturales correctamente alternativas, empezó a bracear, lento pero seguro, remontando la corriente y librando obstáculos, hacia las fuentes míticas del Orinoco curatorial.
Variante no muy espectacular: desde una poco envidiable postura crítica, forzada por la exasperación ante los dogmas nacionalistas oficiales, elaboró un “discurso de la ira” que, en teoría, debía sostener a —y a la vez se sostenía en— producciones culturales deliberadamente realizadas a contracorriente (y etiquetadas, muy pronto, como «posmodernas»). Eligió, por lo tanto, a artistas que o bien se situaban deliberadamente en el «campo abierto» de la «vanguardia» y rechazaban la «pintura por la pintura» que prefieren los coleccionistas tradicionales, o bien iniciaban una revisión crítica de las iconografías patrioteras. Sobre esta base, construyó una «escuela», o quizá un establo, que, si bien muy circunscrito, se adhiere a sus propuestas.
En un momento dado, este curador logró evitar la tentación de privilegiar la forma sobre el contenido, y, en aras de la sacrosanta «libertad de expresión» y de las miras elevadas de su «postura independiente», rehusó la tentación de transformarse en burócrata cultural; abjuró y se pasó a «la oposición». Por razones de supervivencia, se vio forzado a cortejar a los mercaderes, corriendo el riesgo de convertirse en dealer inconfeso y exponiéndose a perder su reputación. Fue lo suficientemente astuto para desviar la atención, al supeditar ese hábito a necesidades intrínsecas —y absolutamente legítimas— de los artistas que, entonces, «representaba».
Curador independiente de arte contemporáneo en un país del sur que se encuentra al norte, artista sin capacidad o funcionario con aspiraciones artísticas, intelectual convertido en promotor o promotor disfrazado de intelectual, poeta del cubo blanco reciclado en adaptador de espacios abandonados, diplomático sin credencial, deambula por el mundo —de conferencia en seminario, de bienal en documenta— en su propia representación, porque nadie lo respalda y nadie tampoco lo apoya, en la sempiterna búsqueda del sentido de una profesión que, de no existir, empieza a existir demasiado.
Ante la avalancha reciente de producciones «salvajes», de nuevas «generaciones» que se suceden a un ritmo acelerado y buscan forzar puertas abiertas y violar los límites del arte, de artistas de diversas nacionalidades que caracterizan al mundo del arte en México (sin obtener jamás el derecho de «representarlo»), el curador independiente se ve investido de funciones imprevistas de garantía y solvencia, y es aval de la impunidad de la creación artística y de la sacrosanta «libertad de expresión», fuera de los dogmas de rigor. Su peritaje, forjado en esta equívoca «disidencia» del «arte por el arte» o en el ejercicio de la crítica rabiosa, le da las armas para ofrecer «otro tipo» de marco referencial a las obras, que no es exactamente el que las instituciones oficiales, y en particular los museos, acostumbran. Este marco puede ser de tipo académico, en el sentido de que el curador lanza, sobre el arte contemporáneo, una mirada introspectiva y analítica, y se ve por lo tanto obligado a mostrar y elegir, a partir de este marco, a los artistas y las obras que sustentan su tesis o idea, incluso en casos en que las producciones no sean estrictamente de su agrado. Esta manera invalida la labor «promocional» que muchas veces se le atribuye al curador. En otras circunstancias, se trata de crear, fuera de toda institución, el marco para una posible exposición.
El curador independiente, inmerso en el quehacer de la producción cultural, en contacto directo, permanente y continuo con los artistas plásticos, cercano a ellos en sus problemas de supervivencia, y «creador» él mismo (no sólo porque configura los espacios de visibilidad de las obras, sino porque, en casi todos los casos, participa en la configuración, el diseño y la promoción de la exposición), se beneficia del voto de confianza de los artistas —aun cuando, como sucede cada vez con mayor frecuencia actualmente, éstos rechazan sus esfuerzos de resemantización e interpretación—. Esto lo capacita para servir de intermediario entre los artistas, las instituciones, los organismos patrocinadores y el público. Esta función de agente cultural, de árbitro, quizá la última novedad en el ramo, lo obliga a absorber, en nombre de los artistas, problemas administrativos, logísticos y teóricos, relaciones públicas y diplomáticas. Cada vez con mayor frecuencia, al curador se le conceden funciones de productor: productor de sentidos, por supuesto, en el plano intelectual; productor de bienes espectaculares, naturalmente.
En México, creo poder discernir una ligera tendencia de las instituciones oficiales a comprender este fenómeno y a admitirlo, primer paso probable hacia una efectiva institucionalización de la práctica curatorial «independiente», como una más de tantas funciones orgánicas de la actividad artística.13 Esto ocurre, hay que reconocerlo, después de varios años de negación rotunda de la existencia de la profesión. Este reconocimiento (como siempre tardío) se debe, sobre todo, a una serie de curadurías realizadas con éxito por mexicanos en el extranjero, prácticamente sin apoyo de las instancias oficiales mexicanas (a no ser la concesión del derecho de paso aduanal). Pienso, particularmente, en la exposición de Guillermo Santamarina y María Guerra Otro arte mexicano: la ilusión perenne de un principio vulnerable, en Pasadena, California, en 1991, diseñada expresamente para poner en el mapa cultural a una nueva generación de artistas neoconceptuales que rompían, en ese momento, con la omnipresencia de la pintura neomexicanista, y que no sólo logró su cometido, sino que inició una radical (y esperada) reversión de los modos de concebir el arte mexicano fuera de México, como lo comprueban los casos de artistas que desde entonces han sido invitados a participar en exposiciones internacionales, ya no como «artistas mexicanos», sino como «artistas a secas».14
Intenté, en estas páginas, ser más optimista de lo acostumbrado, en aras de una defensa de una profesión relativamente novedosa, y que, a mi modo de ver, aún necesita definirse. Soy lo suficientemente cuidadoso de la necesidad de fomentar, desarrollar y apoyar la producción de bienes simbólicos (bajo las formas que artistas y curadores jóvenes decidan juntos), particularmente en una época que pone un gran énfasis en todas las formas de teatralización, ritualización y resemantización, como para dejar mis escrúpulos en el vestíbulo. Lo que nosotros hacemos, artistas y curadores, quizá no parezca muy serio; sin embargo, en mi opinión ésta no es una razón suficiente para no hacerlo con seriedad.
1 Hasta donde pude averiguar, Raquel Tibol fue la primera que utilizó la palabra «curador», en una reseña publicada en Diorama de la Cultura, el suplemento de Excélsior, del 15 de julio de 1973, titulada «El Museo de Arte Moderno de México cede la palabra, una vez más, al Museo de Arte de NY». Ahí declara: «Se inauguró el 19 de julio y estará hasta el 3 de septiembre en el Museo de Arte de Chapultepec una exposición que no sólo tiene un muy alto nivel, sino que se da en una circunstancia determinada. ¿Por qué aquí y ahora Bacon, de Kooning, Dubuffet y Giacometti enviados por The International Council of the Museum of Modern Art de Nueva York con todo y la curadora-prologuista Alicia Legg? ¿Por qué la máxima institución de arte moderno del país ha confiado la presentación a la experta estadunidense y no se preocupó por expresar su propia posición estética […]». La confusión entre la tarea curatorial y la de «prologuista» es sintomática de la actitud que prevaleció en México hasta entrados los años noventa.
2 Véase Olivier Debroise (ed.), La era de la discrepancia: arte y cultura visual en México, 1968-1997, México, UNAM, Turner, 2007, pp. 240-241.
3 Cruzvillegas recuerda esta etapa underground en Tratado de Libre Comer, obra expuesta en Moi et ma circonstance = mobilité dans l’art contemporain mexicain (curaduría de Guillermo Santamarina y Paloma Fraser), Musée des Beaux-Arts, Montreal, Canadá, 1999.
4 También artista, Rubén Bautista se integró al grupo de La Quiñonera (Néstor y Héctor Quiñones, Claudia Fernández, Francisco Fernández, el Taka, Rubén Ortiz Torres, Mónica Castillo) y transformó esta residencia de artistas en el sur de la Ciudad de México en un espacio alternativo de exposiciones. La experiencia no perduró después de su fallecimiento en 1991.
5 Deliberadamente, dejo aquí de lado la labor, sin duda sustancial, de Curare, Espacio Crítico para las Artes. Por una parte, esta asociación estuvo, desde sus orígenes, más enfocada a la crítica que a la praxis museográfica, aunque en este campo sus aportaciones fueron no sólo necesarias sino inspiradoras.
Por otra, no estoy, por obvias razones, capacitado para evaluar el impacto real de una asociación que dirigí entre 1991 y 1998. Véase el comentario de Cuauhtémoc Medina, p. 135.
6 Véase Renato González Mello, «La UNAM y la Escuela Central de Artes Plásticas durante la dirección de Diego Rivera», Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, núm. 67, otoño 1995.
7 La polémica se desató después de la publicación en la revista Examen, que dirigía Jorge Cuesta, de un fragmento de novela de Rubén Salazar Mallén (quien se convertiría en los años treinta al nazismo), debido a que usaba un lenguaje soez en las «bellas letras». La revista, parcialmente financiada por la Secretaría de Educación Pública (en la que colaboraban, desde tiempos de Vasconcelos, casi todos los autores de la revista: Novo, Torres Bodet, Pellicer, etcétera), fue censurada cuando los periódicos de derecha utilizaron la polémica literaria.
8 La creación, en 1984, del Centro Cultural Tijuana (Cecut), a unos pasos de la garita fronteriza con el condado de San Diego, California, es particularmente representativa de esta tendencia. Véase mi contribución «Junto a la marea nocturna — InSite94: el archipiélago», en InSite94, San Diego, Installation Gallery, 1994. Cabría mencionar asimismo las actividades del Centro Mexicano «descentralizado» de San Antonio, Texas, especie de «avanzada» de la cultura mexicana en «territorio ocupado», durante la década de 1980, que respondía a esta misma política.
9 Sobre el programa curatorial del reorganizado Munal, véase p. 116.
10 Durante la administración de Ernesto Zedillo, los casos de Agustín Arteaga, que transitó desde la subdirección del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, hasta la organización, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, de prácticamente todas las exposiciones enviadas al extranjero en el periodo 1995-2000, o la de su agente Luis Martín Lozano, que hizo lo propio desde una postura «independiente», parecen indicar que el modelo autoritario y monopólico de Fernando Gamboa sigue siendo favorecido por los funcionarios. Una revisión de las polémicas que estas prácticas suscitaron en la comunidad artística local (en particular, la que lanzó Fernando González Gortázar en el invierno 1999-2000, a propósito de la organización de la exposición México eterno/Soles mexicanos, presentada en París) permitiría comprender cómo se reproducen estos mecanismos.
11 Los museos corporativos más importantes del país y, paradójicamente, aquellos que más énfasis pusieron en la difusión del arte contemporáneo, el Centro Cultural Arte Contemporáneo (CCAC), subvencionado por la Fundación Cultural Televisa, y el Museo de Monterrey del Grupo FEMSA, fueron cerrados: el primero en 1998, poco tiempo después del fallecimiento del presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, y en medio de la debacle económica por la que pasó el consorcio; el segundo, en 2000. En ambos casos, los patrocinadores alegaron: 1) falta de público (lo cual no era cierto en el caso del CCAC, debido a sus intensas campañas publicitarias en los medios audiovisuales de la corporación), 2) nuevos intereses «culturales», más enfocados a la «educación» (por lo que hay que suponer que el arte no es «educativo»). Estas clausuras se interpretaron generalmente como fracasos del «arte contemporáneo» y de su impacto social, cuando, en realidad, sólo responden a caprichos de los corporativos, o a la emergencia de nuevos agentes económicos más enfocados a una industria del entretenimiento «popular». Con ello, México regresó a una situación parroquial en contradicción con la presencia de los artistas, curadores, teóricos, y de las galerías comerciales, en la escena internacional.
12 La indignación que suscitó el cierre del Museo de Monterrey, no sólo dentro de México, sino fuera del país, comprueba de manera fehaciente el cambio de actitud del público, que invalida, por si fuera necesario, los argumentos descabellados de los patrocinadores.
13 La flexibilidad de las instituciones mexicanas y su capacidad para absorber discursos alternativos, hasta convertirlos en sus propios dogmas, anotada aquí, se hizo patente en los últimos años de la administración de Rafael Tovar y de Teresa en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
14 Me refería, es evidente, aunque de manera velada, al caso de Gabriel Orozco, entonces en el apogeo de su éxito internacional. En los mismos meses en que Santamarina y Guerra trabajaban en Pasadena, tuve a mi cargo la cocuraduría de la exposición The Bleeding Art/El corazón sangrante, en el ICA de Boston. Aunque articulada en torno a los pintores del «neomexicanismo» de los años ochenta y a sus fuentes de inspiración, incluía entonces a Ana Mendieta, Juan Francisco Elso, José Bedia y Silvia Gruner, que representaban otras posibilidades expresivas.
Lo más leído | archivo código
NEWSLETTER
Mantente al día con lo último de Gallery Weekend CDMX.
